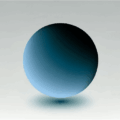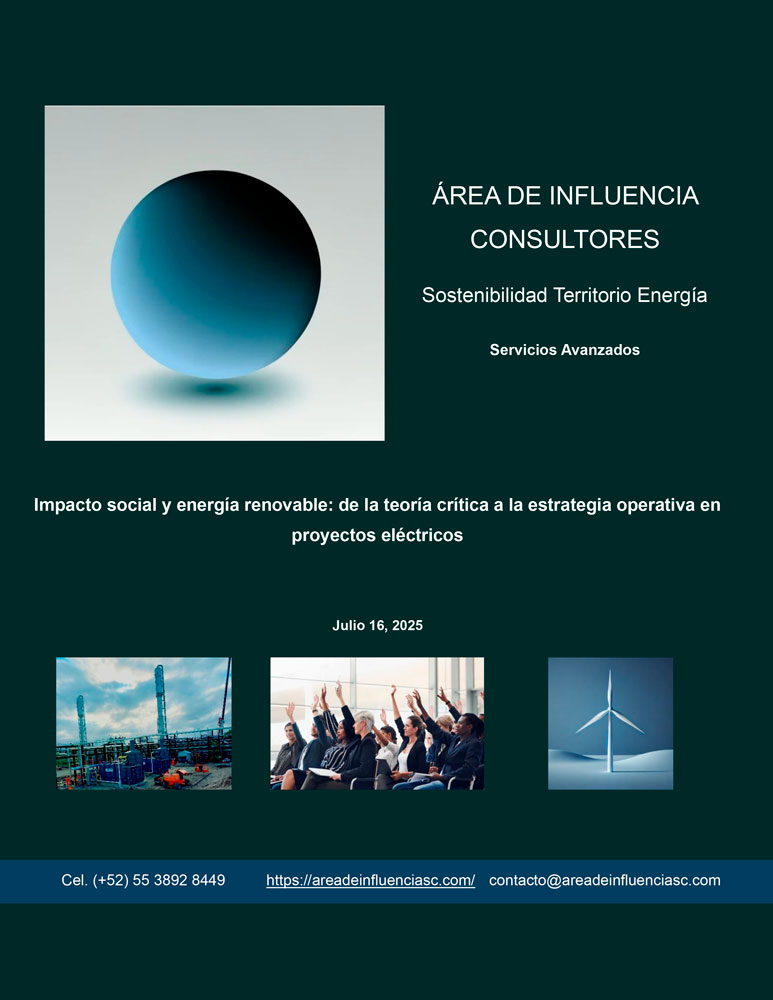Impacto social y energía renovable: de la teoría a la estrategia operativa en proyectos eléctricos
En el centro de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los proyectos de infraestructura eléctrica renovable (como parques solares, eólicos, hidroeléctricos y geotérmicos) se perfilan como promesas tecnológicas que responden a una necesidad histórica: descarbonizar la economía. Sin embargo, ninguna transición energética será realmente justa, ni políticamente viable, si no reconoce y gestiona adecuadamente sus impactos sociales.
En este escrito abordamos el impacto social no solo como un requisito legal o un apéndice del análisis técnico-ambiental, sino como un eje estratégico para la sostenibilidad y la gobernanza territorial de los proyectos eléctricos renovables. Comenzaremos desde un marco teórico, descenderemos a las implicaciones técnicas y operativas, y concluiremos con el encuadre normativo vigente en México, particularmente con base en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y las disposiciones en materia de Evaluación de Impacto Social (EvIS) emitidas por la Secretaría de Energía (SENER).
Una mirada teórica al impacto social: entre la sociología crítica y la justicia territorial
En sociología, el concepto de “impacto social” no es meramente cuantificable ni neutral. Tiene una dimensión conflictiva, relacional y simbólica. El impacto social alude a los efectos, transformaciones y tensiones que una intervención —como la construcción de un parque eólico— provoca en las relaciones sociales, territoriales, culturales y políticas de las comunidades afectadas o involucradas.
 Desde las teorías críticas del desarrollo y la modernización, se ha señalado que los grandes proyectos de infraestructura históricamente han tenido una doble cara: mientras prometen progreso y bienestar, suelen reproducir desigualdades, desplazar poblaciones, alterar modos de vida y minar la autonomía comunitaria. El “síndrome de la ventana rota” que ha acompañado a muchos proyectos extractivos o energéticos en América Latina se explica, en parte, por no haber anticipado estos impactos.
Desde las teorías críticas del desarrollo y la modernización, se ha señalado que los grandes proyectos de infraestructura históricamente han tenido una doble cara: mientras prometen progreso y bienestar, suelen reproducir desigualdades, desplazar poblaciones, alterar modos de vida y minar la autonomía comunitaria. El “síndrome de la ventana rota” que ha acompañado a muchos proyectos extractivos o energéticos en América Latina se explica, en parte, por no haber anticipado estos impactos.
En contraste, la perspectiva de la justicia energética y la justicia territorial propone un nuevo enfoque: entender la energía no sólo como un insumo técnico, sino como un derecho social, una dimensión del hábitat y un factor de reproducción cultural. Desde esta óptica, los impactos sociales no se gestionan sólo para “minimizar el daño”, sino para co-construir beneficios, reequilibrar relaciones de poder y garantizar el consentimiento informado de las comunidades, en especial de los pueblos indígenas.
De lo teórico a lo técnico: ¿Qué implica evaluar impactos sociales?
En la práctica, la evaluación de impacto social (EvIS) es un proceso técnico, participativo y multidimensional. No se trata simplemente de elaborar un diagnóstico estático, sino de anticipar, caracterizar y gestionar los efectos sociales de una obra o actividad del sector energético en las distintas fases del proyecto: planeación, construcción, operación, mantenimiento y cierre.

Los elementos clave de una evaluación de impacto social rigurosa incluyen:
- Caracterización social del área de influencia: implica el análisis de variables demográficas, económicas, culturales, institucionales y de percepción social.
- Identificación y caracterización de actores sociales: tanto los directamente afectados como aquellos con poder de influencia o con intereses legítimos en el proyecto.
- Detección y análisis de impactos: pueden ser positivos (empleo, inversión local, electrificación) o negativos (desplazamiento, fragmentación comunitaria, presión sobre servicios públicos).
- Medidas de gestión social: acciones estratégicas para prevenir, mitigar, compensar o potenciar impactos, articuladas en un Plan de Gestión Social.
- Mecanismos de diálogo y participación: espacios que garanticen la voz informada de las comunidades, el acceso a información oportuna y la resolución pacífica de conflictos.
- Monitoreo y seguimiento: indicadores cualitativos y cuantitativos para medir la eficacia de las medidas implementadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
El impacto social no se trata sólo de evitar conflictos, sino de construir relaciones de confianza, licencia social para operar y legitimidad territorial. En otras palabras, la gestión del impacto social es también gestión del riesgo y de la sostenibilidad a largo plazo.
El marco normativo en México: de la Ley del Sector Eléctrico a las disposiciones en materia de EvIS
El reconocimiento del impacto social en proyectos eléctricos renovables no es sólo una exigencia ética o estratégica, sino una obligación legal en México. Con la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) en 2014 y las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) en materia de Evaluación de Impacto Social, emitidas por la SENER en 2018, el Estado mexicano estableció un marco normativo robusto y vinculante.
Ley del Sector Eléctrico (LSE)
La LIE establece en su artículo 136 que la Empresa Pública del Estado o los interesados en desarrollar Proyectos de Infraestructura eléctrica deben elaborar y presentar a la Secretaría la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético que debe ser elaborada con un enfoque participativo, aplicando de manera transversal una perspectiva de género y respetando y protegiendo los derechos humanos. Esta evaluación debe estar sustentada en trabajo de campo, estudios especializados y mecanismos de participación social.
La ley reconoce que los impactos sociales deben identificarse desde la fase de planeación y que su adecuada gestión es condición para la autorización y seguimiento del proyecto.
Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético
Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2018, estas disposiciones norman los contenidos mínimos, metodología y criterios que deben seguir las Evaluaciones de Impacto Social. Entre sus elementos obligatorios se encuentran:
- Delimitación del área de influencia (núcleo, directa e indirecta)
- Descripción de las actividades del proyecto
- Diagnóstico social y cultural
- Mapeo de actores sociales
- Identificación de impactos diferenciados (por género, edad, pertenencia indígena, etc.)
- Propuesta de medidas de gestión y seguimiento

Un aspecto clave de estas disposiciones es la centralidad del consentimiento informado en territorios indígenas, en consonancia con el Convenio 169 de la OIT. Esto significa que el derecho a ser consultados no es una cortesía ni un trámite, sino un principio de legalidad y justicia.
Importancia estratégica del impacto social en la infraestructura eléctrica renovable
Hoy, más que nunca, la gestión del impacto social es una herramienta de viabilidad técnica, legal, financiera y reputacional. Su importancia estratégica radica en cinco aspectos fundamentales:
- Prevención de conflictos y retrasos: los proyectos que no evalúan ni atienden adecuadamente los impactos sociales tienden a enfrentar bloqueos, litigios o conflictos comunitarios que afectan plazos y costos.
- Acceso a financiamiento responsable: los bancos multilaterales, fondos verdes y esquemas ESG (Environmental, Social and Governance) exigen evaluaciones sociales robustas como condición para invertir.
- Legitimidad territorial: construir con las comunidades y no sobre ellas fortalece la gobernanza territorial y la licencia social para operar.
- Cumplimiento normativo y reputación: un proyecto que ignora las disposiciones legales vigentes arriesga sanciones, clausuras o pérdida de credibilidad institucional.
- Valor compartido y sostenibilidad: los proyectos que integran medidas de inversión social estratégica generan externalidades positivas y encadenamientos productivos que perduran más allá de la vida útil de la infraestructura..

Conclusión: del cumplimiento al compromiso
Asumir el impacto social no sólo como una obligación legal, sino como una dimensión estructural del proyecto, permite a las empresas y entidades promotoras trascender el paradigma del cumplimiento y avanzar hacia una lógica de compromiso.
En el contexto mexicano, donde los territorios son complejos, los actores diversos y las memorias sociales están marcadas por múltiples formas de exclusión, la evaluación y gestión del impacto social en la infraestructura eléctrica renovable no puede ser superficial ni apresurada. Requiere diálogo, conocimiento situado, trabajo interdisciplinario y una apuesta clara por la justicia energética.
Desde nuestra experiencia en “Área de Influencia, Consultores”, sostenemos que los mejores proyectos no son los que minimizan impactos, sino los que transforman impactos en oportunidades, conflictos en acuerdos, y demandas sociales en alianzas para el desarrollo sostenible.