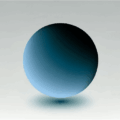Evaluación de Impacto Social: definiciones, mejores prácticas y una definición actualizada
Introducción
La Evaluación de Impacto Social (EIS) ha evolucionado en las últimas décadas desde ser una actividad complementaria de los estudios ambientales a consolidarse como una disciplina propia, con metodologías y estándares ampliamente reconocidos. Organismos internacionales como la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA) han desarrollado principios y guías para la buena práctica en EIS, mientras que instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) han incorporado exigencias sociales en sus políticas operativas. Esta convergencia ha llevado a un consenso básico: una EIS rigurosa y bien integrada mejora la calidad de los proyectos, previene riesgos sociales y potencia los beneficios para las comunidades involucradas.

Este artículo técnico realiza una revisión crítica de las definiciones existentes de EIS y analiza sus componentes clave conforme a las mejores prácticas internacionales. Se comparan los enfoques de la IAIA, el BID, el Banco Mundial y la IFC, resaltando similitudes y diferencias en la conceptualización de la EIS. Además, se describe un ejemplo contemporáneo en América Latina para ilustrar la aplicación práctica de una EIS. Finalmente, con base en esta revisión, se propone una definición propia de EIS, que integra los elementos fundamentales identificados.
Definiciones de la Evaluación de Impacto Social: IAIA, BID, Banco Mundial e IFC
Varias definiciones de EIS coexisten, generalmente alineadas en sus aspectos esenciales, pero con énfasis particulares según la institución.
IAIA
Una de las definiciones más citadas es la de la IAIA, formulada por Vanclay y colaboradores. La IAIA define la EIS como “los procesos de análisis, seguimiento y gestión de las consecuencias sociales previstas y no previstas, tanto positivas como negativas, de las intervenciones planificadas (políticas, programas, planes y proyectos) y de cualquier proceso de cambio social invocado por dichas intervenciones”. Esta definición (también adoptada por el BID en sus orientaciones) enfatiza varios puntos clave:

- La EIS es un proceso (no un evento puntual).
- Abarca impactos tanto positivos como negativos.
- Incluye impactos directos e indirectos.
- Aplica a cualquier tipo de iniciativa planificada que conlleve cambios sociales.
En la práctica, esto significa que la EIS trasciende la mera elaboración de un estudio –implica monitorizar y gestionar impactos durante todo el ciclo de vida del proyecto, adaptándose a nuevas circunstancias. De hecho, ha habido un cambio de paradigma: de concebir la EIS como un informe estático, se pasó a entenderla como un proceso dinámico con múltiples etapas y productos integrados en la planificación del proyecto. Tanto la IAIA como las entidades financieras concuerdan en este punto.
IFC
La IFC (parte del Grupo Banco Mundial) complementa la definición tradicional agregando explícitamente la dimensión de los impactos positivos y las oportunidades de desarrollo sostenible.
En su marco de Performance Standards, IFC plantea que además de mitigar efectos adversos, la evaluación social debe identificar formas de mejorar el bienestar socioeconómico de las personas en el área de influencia del proyecto. En otras palabras, la IFC amplía el alcance de la EIS para que incluya la búsqueda de beneficios sostenibles para las comunidades locales, incluso en proyectos donde no haya impactos negativos significativos.
Este enfoque proactivo sostiene que involucrarse en iniciativas de desarrollo comunitario (derivadas de la EIS) puede ser ventajoso tanto para la población local como para la empresa, creando valor compartido. Por ejemplo, una empresa podría implementar voluntariamente un programa de inversión social (educación, salud, infraestructura comunitaria) si la EIS revela necesidades apremiantes, aunque no exista una obligación legal estricta.

Banco Mundial
En cuanto al Banco Mundial, tradicionalmente integró la consideración social dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAS). Bajo su Marco Ambiental y Social más reciente (2016), exige que los proyectos realicen una evaluación integrada que abarque riesgos e impactos sociales, incluyendo aspectos como el desplazamiento involuntario, pueblos indígenas, trabajo, condiciones de salud y seguridad, entre otros. Si bien el Banco Mundial no utiliza siempre el término “Evaluación de Impacto Social” de forma separada, sus Normas Ambientales y Sociales (NAS) —particularmente la NAS1 (Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales)— establecen requisitos equivalentes a una EIS robusta. En la práctica, esto implica que, para obtener financiamiento del Banco Mundial, un proyecto debe identificar tempranamente sus impactos sociales y planificar medidas de manejo, de forma muy similar a lo que promueven IFC y BID.

BID
El BID, por su parte, en su Política Operativa OP-703 ha incorporado la evaluación de impactos sociales dentro del análisis ambiental exigido a los prestatarios. Aunque al 2018 el BID no tenía una política que llamara explícitamente a una “EIS” separada, considera que cumplir sus salvaguardias sociales implica de facto realizar un proceso de EIS. El BID destaca en sus guías que la EIS debe verse “como un proceso, adecuadamente documentado y con acciones específicas a lo largo de las etapas del proyecto”, y la considera esencial para gestionar riesgos y oportunidades en los proyectos que financia.
En resumen, las definiciones de EIS convergen en que es un instrumento de gestión social integral. Las diferencias de énfasis son sutiles: IAIA provee el marco conceptual amplio; IFC subraya el componente de desarrollo sostenible (impactos positivos); el Banco Mundial la integra en un enfoque único de evaluación socioambiental; y el BID la presenta como parte de las buenas prácticas necesarias para viabilizar proyectos en términos sociales. Todas coinciden en que la EIS implica participación de las partes interesadas, análisis socioeconómico riguroso y una serie de productos (planes, estrategias) para manejar los impactos durante la preparación e implementación del proyecto.
Componentes clave de una buena práctica de EIS
A partir de estas definiciones, se han establecido ciertos componentes o pasos esenciales que constituyen una EIS de buena práctica internacional. Diversas fuentes –como la Nota de Orientación de la IFC o las guías de la IAIA– describen etapas fundamentales que, adaptadas a cada contexto, conforman el proceso EIS. A continuación, se resumen los principales componentes:
Determinación del alcance (scoping)
Es la etapa inicial donde se identifican las cuestiones sociales más relevantes que el proyecto podría afectar, así como las poblaciones potencialmente afectadas. Se trata de enfocar la EIS en los temas críticos: por ejemplo, en un proyecto puede ser el empleo local y en otro el impacto sobre una comunidad indígena. En esta fase se planifica también cómo será el involucramiento de actores (gobiernos locales, comunidades, ONGs) durante la evaluación.
Línea de base socioeconómica
Consiste en recopilar datos antes de la ejecución del proyecto sobre la situación social existente en el área de influencia. Esto incluye datos demográficos, medios de vida, salud, educación, organización social, uso de la tierra, etc. Contar con u
na línea de base sólida es crucial para luego poder medir cambios atribuibles al proyecto y para fundamentar el análisis de impactos. La IFC destaca que la información socioeconómica de base permite tanto identificar impactos y diseñar medidas de mitigación, como descubrir oportunidades para potenciar efectos positivos. También cumple una función preventiva: sin buenos datos iniciales, una empresa podría no identificar a todos los afectados elegibles para compensación, o podría ser vulnerable a reclamos exagerados más adelante.

Análisis de impactos sociales
Es el núcleo de la EIS, donde se predicen y evalúan los impactos específicos que el proyecto puede causar. Esto abarca impactos directos (p.ej., la pérdida de viviendas por la construcción de una represa que inunda un valle) e impactos indirectos (p.ej., la llegada de trabajadores foráneos que podría alterar la dinámica local). Los impactos se consideran en todas las dimensiones sociales pertinentes: económicos (empleo, ingreso, costo de vida), culturales (patrimonio, tradiciones), en la cohesión social, en la salud y seguridad de la población, en las instituciones locales, entre otros. Una buena práctica es diferenciar cómo los impactos afectan distintamente a diversos grupos: mujeres, hombres, pueblos indígenas, niños, personas vulnerables, etc., para asegurar que no haya cargas desproporcionadas. El análisis
suele incluir metodologías cualitativas (entrevistas, talleres participativos) y cuantitativas (encuestas, modelamientos) y debe basarse en la evidencia recopilada en la línea de base.
Planificación de medidas de manejo (gestión social)
Una vez identificados los impactos, la EIS debe proponer medidas concretas para mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos. Estas medidas frecuentemente se plasman en planes especializados, por ejemplo: Plan de Reasentamiento Involuntario (si el proyecto desplaza físicamente a personas), Plan de Gestión Ambiental y Social, Plan de Participación de Actores, Plan de Desarrollo Comunitario, Plan de Gestión Cultural, entre otros. El conjunto de estas medidas forma el Plan de Gestión Social del proyecto, que idealmente se integra con el plan de gestión ambiental. Aquí se refleja el principio de tratar no solo los riesgos, sino también las oportunidades: es decir, además de prevenir o compensar daños, se buscan formas en que el proyecto deje un legado positivo (por ejemplo, capacitando mano de obra local, mejorando servicios públicos, fortaleciendo organizaciones comunitarias).

Implementación y seguimiento
La EIS no termina con la entrega del informe; al contrario, durante la ejecución del proyecto se deben implementar las medidas planificadas y darles seguimiento. Esto implica monitorear indicadores sociales para verificar si las acciones están siendo efectivas y si surgen impactos no previstos. Una buena práctica es la gestión adaptativa: si el monitoreo revela que cierta medida no funciona o aparece un impacto inesperado, se ajusta el plan en tiempo real. El seguimiento a largo plazo permite evaluar los resultados reales del proyecto en términos sociales y cumplir compromisos de transparencia. En proyectos financiados por bancos multilaterales, es común que se realicen misiones de supervisión periódicas y, tras la conclusión, evaluaciones independientes de impacto social para extraer lecciones aprendidas.
Estos componentes se apoyan en principios transversales de buena práctica, como la participación informada de las partes interesadas en todas las etapas, la proporcionalidad (es decir, que la profundidad del análisis y las medidas sean acordes a la magnitud del proyecto y sus riesgos), la integración interdisciplinaria (ambiental, social, técnico, económico) y el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural en el proceso. Por ejemplo, la participación pública no es algo aislado: se debe realizar desde el inicio (consulta en el alcance) hasta la retroalimentación en monitoreo, garantizando que la comunidad tenga voz y pueda influir en decisiones relevantes. Asimismo, los datos utilizados deben ser rigurosos (tanto cuantitativos como cualitativos) para sustentar conclusiones válidas.

En suma, una EIS bien ejecutada es aquella que logra integrarse proactivamente en la planificación y gestión del proyecto, abordando de forma equilibrada los desafíos sociales y convirtiéndolos en una parte manejable del proyecto. Ya no se concibe como un apéndice documental, sino como un proceso operacional que guía decisiones durante el diseño, la aprobación y la implementación del proyecto.
Ejemplo contemporáneo en América Latina: Creación de valor social en un proyecto de oleoducto
Para ilustrar cómo se traduce todo lo anterior en la práctica, consideremos un ejemplo real reportado en América del Sur. En un gran proyecto de oleoducto que atravesaba tierras habitadas por pueblos indígenas, la empresa promotora aplicó una EIS exhaustiva y se comprometió no sólo a mitigar impactos, sino a generar beneficios tangibles para esas comunidades. Si bien el oleoducto en sí impactaría de forma temporal a los grupos indígenas locales (por las obras de construcción), la empresa decidió voluntariamente ir más allá de las compensaciones usuales.

Como resultado de la EIS y el diálogo con las comunidades, los desarrolladores implementaron un programa innovador de titulación de tierras para los pueblos indígenas a lo largo de la ruta del oleoducto. Muchas de esas comunidades no contaban aún con títulos formales de propiedad sobre sus territorios ancestrales; el proyecto facilitó que obtuvieran el título legal de sus tierras. Adicionalmente, se canalizaron fondos a nivel nacional para apoyar la consolidación territorial indígena y respaldar sus reivindicaciones de territorio tradicional. Estas medidas, surgidas del proceso de EIS, no eran obligaciones legales estrictas, sino compromisos voluntarios destinados a fortalecer los derechos y el bienestar de la población indígena afectada.
Buenas prácticas
El caso demuestra varios aspectos de buenas prácticas: primero, el reconocimiento y respeto a la identidad cultural y los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas (alineado con estándares internacionales como la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado). Segundo, la adopción de medidas que trascienden la mitigación de impactos negativos para crear un beneficio duradero (acceso a tierras tituladas), lo cual refleja los principios de potenciar impactos positivos. Tercero, la importancia de la voluntad del proponente de ir más allá de la mera conformidad con normas, integrando genuinamente las preocupaciones sociales en la estrategia del proyecto.
Como resultado, este oleoducto logró minimizar la oposición local y, de hecho, las comunidades indígenas obtuvieron algo valioso incluso a pesar de la inevitable alteración temporal causada por la obra. A nivel de reputación y sostenibilidad, la empresa ganó credibilidad y licencia social para operar en la región al demostrar respeto y responsabilidad social. Este ejemplo reciente subraya cómo una EIS, cuando se toma en serio e influye en las decisiones de inversión, puede transformar un proyecto potencialmente conflictivo en una oportunidad de desarrollo local.
Definición propuesta de EIS

Tras revisar los distintos enfoques teóricos y prácticos, es evidente que la Evaluación de Impacto Social se ha consolidado como una herramienta imprescindible para lograr proyectos más sostenibles y equitativos. Las definiciones de IAIA, IFC, BID y Banco Mundial coinciden en esencia: la EIS es un proceso flexible y participativo destinado a asegurar que las intervenciones de desarrollo sean socialmente responsables. Una buena EIS identifica quién gana y quién podría perder con un proyecto, y propone formas de maximizar las ganancias sociales y evitar o compensar las pérdidas, prestando especial atención a los grupos más vulnerables.
A la luz de esta revisión crítica, es posible proponer una definición integradora de Evaluación de Impacto Social:
La Social Impact Assessment es un proceso interdisciplinario, continuo y participativo que, desde las primeras etapas de un proyecto hasta su culminación, identifica y analiza sistemáticamente las consecuencias sociales (positivas y negativas, previstas e imprevistas) de la intervención, e incorpora en el diseño y ejecución del proyecto medidas de gestión adaptativas para evitar, minimizar o compensar los impactos adversos y potenciar los beneficios para todas las partes interesadas, especialmente las comunidades locales. En esencia, la EIS busca asegurar que el desarrollo promovido por el proyecto sea socialmente sostenible, respetando los derechos humanos, la cultura local y fomentando oportunidades de mejora en la calidad de vida de la población afectada.

Conclusion
Esta definición propia recoge los elementos fundamentales discutidos: la idea de proceso (no sólo estudio ex ante), la doble mirada a riesgos y oportunidades, la importancia de la participación y el ajuste adaptativo, y el objetivo último de lograr valor compartido y aceptación social. Una EIS concebida de esta forma se convierte en una aliada estratégica de la gestión del proyecto, contribuyendo a armonizar el crecimiento económico con el bienestar social. En el contexto latinoamericano actual –marcado por una ciudadanía cada vez más exigente en temas ambientales y sociales– llevar a cabo evaluaciones de impacto social con rigor y sensibilidad cultural es no solo una buena práctica, sino una condición para el éxito y la legitimidad de los proyectos de desarrollo.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2018). Evaluación del impacto social: integrando las cuestiones sociales en los proyectos de desarrollo. Washington, DC: BID.
Corporación Financiera Internacional (IFC). (2003). Las dimensiones sociales de los proyectos del sector privado (Nota de Prácticas Recomendadas No. 3). Washington, DC: IFC.
Vanclay, F., Esteves, A. M., Aucamp, I., & Franks, D. M. (2015). Evaluación de Impacto Social: Lineamientos para la evaluación y gestión de impactos sociales de proyectos. Fargo, ND: Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA).
World Bank. (2017). Environmental and Social Framework. Washington, DC: World Bank. (Nota: incluye las Normas Ambientales y Sociales, especialmente la NAS1 referente a evaluación de riesgos e impactos).