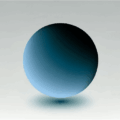Beneficios Sociales Compartidos en proyectos energéticos: clave para la comunidad y la sostenibilidad
¿Qué son los Beneficios Sociales Compartidos (BSC)?
Los BSC son aportaciones que realiza la empresa desarrolladora de un proyecto energético para contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades locales vinculadas al proyecto. Se trata de beneficios extra más allá de las obligaciones legales mínimas, compensaciones e impactos positivos directos de la obra. No son las medidas básicas indispensables para ejecutar el proyecto, tampoco las mitigaciones obligatorias por ley, representan contribuciones adicionales pactadas con la comunidad.
El Protocolo de Actuación sobre Beneficios Sociales Compartidos (ProBeSCo) del BID, define BSC como “los componentes que aporta la empresa de interés para contribuir al desarrollo de las personas y colectividades de interés en el corto, mediano y largo plazo”.

Estos beneficios son financiados íntegramente por la empresa, pero determinados en diálogo con las comunidades afectadas, atendiendo sus derechos, necesidades, aspiraciones, motivaciones y visiones del mundo.
Además, deben ser asignados y distribuidos de forma justa y equitativa durante toda la vida del proyecto –desde la preparación del sitio y construcción, hasta la operación y eventual cierre o abandono.
Gestión de los BSC
Se plantea que los BSC sean gestionados a través de figuras jurídicas u organizativas elegidas por las propias comunidades (por ejemplo, comités locales, fideicomisos, asociaciones civiles o fundaciones), y que su implementación sea documentada, monitoreada y evaluada constantemente para asegurar transparencia y resultados.
En síntesis, los BSC implican que la comunidad participe activamente en definir y recibir beneficios tangibles del proyecto, más allá de la simple mitigación de impactos negativos. Este enfoque reconoce que las comunidades locales (incluyendo pueblos indígenas y poblaciones rurales) tienen derecho a participar en las ganancias derivadas de la explotación de los recursos naturales en sus tierras y a recibir compensaciones justas por los daños que sufran.
Este derecho está consagrado en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que México ratificó en 1991, y se refleja en la legislación nacional reciente sobre proyectos energéticos.
Enfoque internacional: Benefit Sharing y co-beneficios
En contextos anglosajones e internacionales se usa el término “benefit sharing” para referirse a mecanismos similares a los BSC. El benefit sharing en proyectos de energía (por ejemplo, parques eólicos, hidroeléctricas o solares) implica compartir los beneficios y recompensas de la inversión con las comunidades locales para asegurar que sean tratadas con equidad y que apoyen el proyecto.
Estudios globales destacan que diseñar arreglos de benefit sharing bien gobernados puede generar resultados muy positivos, atendiendo las prioridades de las comunidades afectadas y mejorando la aceptación social de los proyectos. De hecho, se considera un elemento clave para lograr la rapidez, escala y justicia necesarias en la transición energética: no se trata solo de “repartir la riqueza”, sino de construir confianza con las comunidades.
Cuando las empresas involucran tempranamente a la gente local y comparten los beneficios de forma transparente, suele haber menos oposición y más éxito en la implementación del proyecto. Por el contrario, un benefit sharing mal ejecutado o impuesto puede agravar la desconfianza, por lo que debe hacerse con participación real y buen gobierno.
Por otro lado, el concepto de “co-beneficios” se utiliza en planes de cambio climático y desarrollo sostenible para describir los beneficios colaterales o adicionales que pueden lograrse con una sola intervención.

Un co-beneficio significa cumplir simultáneamente múltiples objetivos con una misma acción de política o inversión. Por ejemplo, un proyecto de energía renovable tiene como objetivo principal generar electricidad limpia, pero sus co-beneficios pueden incluir la reducción de la contaminación del aire, la creación de empleos locales, la diversificación energética regional o mejoras en infraestructura comunitaria.
En el contexto de los BSC, incorporar la noción de co-beneficios implica identificar cómo las iniciativas pactadas con la comunidad pueden también potenciar otros resultados positivos: por ejemplo, un programa de electrificación rural financiado como BSC no solo provee acceso a energía (beneficio directo) sino que también genera oportunidades productivas y reduce emisiones al desplazar combustibles fósiles (co-beneficios).
Así, benefit sharing y co-beneficios van de la mano al maximizar el impacto positivo integral de los proyectos energéticos en las comunidades.
Objetivos y principios clave de los BSC
Los BSC persiguen objetivos de desarrollo y justicia social, guiados por principios que aseguran su relevancia y eficacia. A continuación, destacamos los principios clave que definen a los BSC, muchos de ellos derivados del ProBeSCo y las mejores prácticas internacionales:
Contribución al desarrollo sostenible
Los BSC apuntan a mejorar sustancialmente las condiciones de vida de las personas en el área de influencia del proyecto. Deben incidir en el ejercicio de derechos humanos (educación, salud, trabajo digno, medio ambiente sano, etc.), en el progreso económico, social, cultural y ambiental de la comunidad, así como en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
En esencia, buscan generar un bienestar tangible y duradero en la población local, fortaleciendo la cohesión comunitaria y promoviendo la sostenibilidad a largo plazo.

Determinación participativa
Un principio fundamental es que los beneficios se definen participativamente. Las propias personas, grupos y comunidades locales identifican, mediante procesos de diálogo, consulta y negociación, cuáles beneficios desean y necesitan, de acuerdo con sus prioridades y cosmovisiones.
Esto garantiza que las iniciativas tengan pertinencia cultural y social, es decir, que respondan a las expectativas reales de la comunidad y no a suposiciones de la empresa. La participación activa desde el diseño genera también apropiación y corresponsabilidad en la ejecución.
Equidad y enfoque de derechos
Los BSC deben ser asignados y distribuidos de forma justa y equitativa entre todos los grupos de interés de la comunidad. Esto implica prestar atención particular a grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, etc.) para que los beneficios lleguen de manera incluyente y no reproduzcan desigualdades internas.
Asimismo, el enfoque está basado en derechos: se reconoce a la comunidad como titular de derechos que el proyecto debe respetar y promover (derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, a la consulta previa en caso indígena, etc.).
Durante toda la vida del proyecto
A diferencia de donaciones aisladas, los BSC se conciben como compromisos de largo plazo, vigentes durante todas las etapas del proyecto. Desde la preparación del sitio y construcción, pasando por la operación, hasta el cierre o desmantelamiento, se deben compartir beneficios continuamente.
Esto asegura que el desarrollo local no sea efímero, sino que acompaña el ciclo completo de la inversión energética, adaptándose a las necesidades cambiantes en corto, mediano y largo plazo.

Adicionalidad respecto a obligaciones legales
Los BSC no sustituyen ni reducen las obligaciones legales del desarrollador (como pagos de tierras, indemnizaciones por daños, medidas de mitigación ambiental o programas gubernamentales requeridos).
Por el contrario, son aportaciones adicionales, voluntarias y complementarias. Este principio de adicionalidad garantiza que la empresa cumpla primero todo lo exigido por la ley y, además, contribuya con extras significativos para el bienestar comunitario.
Relevancia y no interferencia
Los beneficios acordados deben ser pertinentes económica, social, cultural, política y ambientalmente desde la perspectiva de las comunidades afectadas, y no interferir con sus propias prioridades de desarrollo.
Es decir, los BSC deben alinearse con los planes locales y aspiraciones de la gente (por ejemplo, fortaleciendo actividades productivas tradicionales, apoyando servicios básicos, etc.), evitando imponer modelos externos que pudieran alterar negativamente las dinámicas comunitarias.
Gratuidad y transparencia
Por principio, un beneficio social compartido debe ser público, gratuito y sin condicionamientos. Esto quiere decir que la empresa no debe supeditar el otorgamiento de un BSC a que la comunidad renuncie a algún derecho, ni exigir exclusividad alguna.
Asimismo, toda la gestión de los BSC ha de ser transparente, con información accesible sobre recursos entregados, proyectos realizados y resultados.
Monitoreo y evaluación continua
Para asegurar su efectividad, los BSC requieren un seguimiento riguroso y permanente. Deben ser documentados y sistematizados, con indicadores claros, y someterse a monitoreo, evaluación y retroalimentación periódica.

Idealmente, se establecen mecanismos participativos de rendición de cuentas donde tanto la comunidad como la empresa revisan los avances, corrigen rumbos si es necesario y miden el impacto de los beneficios a lo largo del tiempo.
En resumen, los BSC están guiados por un enfoque de colaboración, equidad y sostenibilidad. Su meta central es asegurar que las comunidades locales se desarrollen junto con el proyecto, convirtiendo la inversión energética en un factor de mejora social y no en causa de conflicto o inequidad.
Mecanismos de implementación y figuras jurídicas
Implementar con éxito los Beneficios Sociales Compartidos exige mecanismos claros y acordados entre empresa y comunidad, así como estructuras organizativas adecuadas para administrarlos. En México, la regulación reciente ya incorpora la figura de los BSC dentro de los instrumentos de gestión social de proyectos.

Por ejemplo, la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISE) –obligatoria para proyectos eléctricos sujetos a permiso– debe incluir un Plan de Gestión Social que integre una Estrategia de Beneficios Sociales Compartidos y un presupuesto específico para la misma.
De hecho, el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (2025) establece que la inversión destinada a BSC no puede ser menor al monto destinado a las medidas de atención de impactos sociales identificados en la evaluación. Esto asegura que los proyectos destinen al menos tantos recursos a generar beneficios compartidos como a mitigar sus impactos negativos, creando valor tangible para las comunidades.
Gracias a este requisito, las empresas deben planificar desde el inicio programas de BSC que podrían ir desde fortalecer cadenas productivas locales, capacitar mano de obra y fomentar emprendimientos, hasta mejorar infraestructura comunitaria o servicios públicos que perduren más allá del proyecto.
En cuanto a las figuras jurídicas y organizativas para canalizar los BSC, existen varias opciones y buenas prácticas, siempre bajo la premisa de que no sean entes gubernamentales sino acordados con la comunidad. Algunas modalidades comunes son:
Implementación directa por la empresa
La propia empresa puede ejecutar los proyectos sociales (por ejemplo, construyendo un centro de salud o impartiendo capacitaciones). Si opta por esta vía, es importante que lo haga con participación comunitaria y manteniendo transparencia en la gestión de fondos.
Fundación o fideicomiso empresarial
Muchas compañías crean fundaciones corporativas o fideicomisos específicos para gestionar la inversión social. En este caso, la fundación de la empresa podría encargarse de desarrollar los BSC, actuando como vehículo dedicado exclusivamente a programas comunitarios del proyecto.
Esto suele dar mayor institucionalidad y permanencia a las acciones, aunque se recomienda incluir a representantes de la comunidad en los órganos de decisión de la fundación/fideicomiso para asegurar alineación con sus intereses.
Organizaciones de la sociedad civil locales
Otra opción es canalizar los recursos a través de una asociación civil u ONG local existente, que trabaje en la zona y tenga la confianza de la gente. Esta organización podría ejecutar los proyectos financiados por la empresa, aprovechando su experiencia en el territorio.
Por ejemplo, si hay una ONG enfocada en desarrollo rural en la región, se le podrían asignar fondos para que impulse proyectos productivos acordados como BSC. En cualquier caso, la comunidad debe participar en la elección de la figura organizativa y en establecer las reglas de operación, para luego exigir su cumplimiento.
Comités comunitarios o figuras híbridas
En algunos proyectos se crean comités de desarrollo comunitario ad-hoc, integrados por representantes elegidos de la comunidad y de la empresa, que deciden conjuntamente el uso de los fondos de BSC. También existen experiencias de acuerdos de beneficio comunitario (Community Benefit Agreements) firmados entre la empresa y la representación comunitaria, donde se detallan las obras o programas a realizar, cronogramas, responsabilidades y montos.
Estas actas o convenios sirven como contrato social y son una herramienta para dar seguimiento formal a los compromisos.
Independientemente de la modalidad elegida, es crucial establecer mecanismos sólidos de gobernanza: cuentas bancarias claras, comités de supervisión, auditorías sociales, difusión pública de los planes y resultados, y mecanismos de queja o reclamación accesibles para la población.
Asimismo, integrar los BSC a los planes institucionales de la empresa (ej. su estrategia de responsabilidad social) puede ayudar a que tengan continuidad y no dependan solo de la buena voluntad momentánea.
En resumen, la implementación de los BSC requiere estructura y reglas. Cuando se hace de manera organizada –por ejemplo, a través de un fondo comunitario bien administrado–, se facilita que las comunidades realmente se beneficien en proyectos autosuficientes y sostenibles. Un buen diseño institucional previene duplicidades, evita malentendidos y asegura que cada peso invertido en BSC llegue donde debe llegar.
El papel de las comunidades en el diseño, ejecución y seguimiento
La participación activa de las comunidades locales es el pilar sobre el que descansan los Beneficios Sociales Compartidos. A diferencia de enfoques asistencialistas del pasado, donde la empresa decidía unilateralmente “qué donar”, el modelo de BSC coloca a la comunidad como diseñadora, ejecutora y vigilante de los beneficios. Esto tiene varias implicaciones:
En la fase de diseño, se promueven procesos participativos desde el inicio. Por ejemplo, durante la elaboración de la Manifestación de Impacto Social (MIS) del proyecto, la empresa debe realizar consultas y talleres con las comunidades del área de influencia para identificar sus necesidades, expectativas y propuestas de beneficio.

Pueblos Originarios y Afromexicanos
En el caso de proyectos que afecten a pueblos indígenas o afromexicanos, esto se vuelve aún más formal: la ley exige llevar a cabo una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), siguiendo los estándares del Convenio 169 de la OIT. En dicha consulta, las comunidades indígenas no solo pueden dar o negar su consentimiento, sino que tienen derecho a una participación justa en los beneficios del proyecto como parte de los acuerdos.
De hecho, la práctica reciente en México ha sido que, durante los procesos de CPLI, se negocien directamente con las comunidades indígenas los paquetes de BSC (por ejemplo, suministro de electricidad, infraestructura, proyectos productivos, etc.) como condición para obtener su consentimiento. Esta reafirmación del derecho de las comunidades a negociar beneficios compartidos ha sido uno de los cambios más significativos en la relación empresa-comunidad en el sector energético mexicano.
Los BSC en las fases del proyecto
Durante la ejecución del proyecto, las comunidades deben seguir involucradas en la implementación de los BSC. Esto puede incluir desde decidir prioridades en la aplicación de los fondos cada año (por ejemplo, definir si en un periodo se construirá un pozo de agua o se equipará una escuela), hasta participar directamente en las acciones (por ejemplo, formando cuadrillas locales de trabajo remunerado para obras comunitarias).

La inclusión de mano de obra local en la construcción y operación del proyecto en sí mismo puede ser considerada un beneficio compartido si así se acuerda (empleo local, capacitación para el trabajo, etc.), y es algo que típicamente las comunidades solicitan. Aquí el rol de la empresa es facilitar y capacitar, pero empoderando a la comunidad para que sea protagonista y no mera receptora pasiva.
Vale la pena destacar la importancia de establecer mecanismos de diálogo permanentes (mesas de trabajo, comités comunitarios, etc.) durante toda la vida del proyecto, de modo que la comunidad tenga voz para ajustar o reorientar las iniciativas de BSC si cambian las circunstancias.
En el monitoreo y evaluación, el papel comunitario es vital para garantizar la rendición de cuentas. Los acuerdos de BSC deben incluir cómo la comunidad va a dar seguimiento a que los compromisos se cumplan.
Muchas experiencias exitosas forman comités de vigilancia ciudadana o espacios de contraloría social donde representantes comunitarios revisan reportes de avance, estados financieros de los fondos sociales, y evalúan si los beneficios están logrando los objetivos esperados.
Prácticas positiva
Una práctica saludable es involucrar a terceros independientes (por ejemplo, una universidad local, una ONG) para que faciliten evaluaciones participativas del impacto de los BSC cada cierto tiempo, cuyos resultados sirvan para mejorar y corregir. La retroalimentación comunitaria es clave: si algún beneficio no está funcionando o no es del agrado de la gente, debe poder replantearse en conjunto.
En pocas palabras, las comunidades son socias activas en todas las etapas del ciclo de vida de los BSC. Esto empodera a la población local, refuerza la legitimidad social del proyecto y construye una relación de confianza entre la empresa y la sociedad.
Cuando las comunidades sienten que el proyecto “les pertenece” en cierta medida porque ven beneficios reales y porque tuvieron voz en cada decisión importante, es mucho más probable que apoyen la iniciativa y velen por su continuidad. Así se minimizan riesgos sociales y conflictos, y se convierte el proyecto en un motor de desarrollo co-creado con la sociedad.
BSC, inversión social voluntaria, valor compartido y justicia energética
Los Beneficios Sociales Compartidos se relacionan y a la vez se distinguen de varios conceptos en el campo del desarrollo corporativo y la sostenibilidad.
Entender estas relaciones ayuda a posicionar a los BSC en un marco más amplio:
Inversión social voluntaria y RSE tradicional
Históricamente, muchas empresas han realizado inversiones sociales voluntarias como parte de su Responsabilidad Social Empresarial (RSE) –por ejemplo, donativos a la comunidad, construcción de alguna obra, etc. La diferencia con los BSC es que estos no son un gesto unilateral de filantropía empresarial, sino un compromiso mutuo negociado con las comunidades.
Mientras la RSE tradicional a veces era percibida como caridad desconectada del negocio (y ocasionalmente motivada solo por mejorar la imagen), los BSC están integrados en la planificación del proyecto, son parte de la licencia social para operar y se enfocan en resultados de desarrollo medibles.
En suma, podríamos decir que los BSC representan una evolución de la inversión social: pasan de ser acciones aisladas a ser estrategias estructuradas de creación de valor local, orientadas por el diálogo y la corresponsabilidad.
Creación de valor compartido y desarrollo local sostenible
El concepto de valor compartido, popularizado por Porter y Kramer, propone que las empresas pueden aumentar su competitividad a la vez que mejoran las condiciones económicas y sociales de las comunidades donde operan.
Los BSC encajan perfectamente en este enfoque: al invertir en infraestructura, educación, salud o proyectos productivos locales, la empresa también puede obtener beneficios indirectos (mano de obra más capacitada, entorno más estable, suministro local, reputación positiva, etc.), creando un círculo virtuoso.
Por ejemplo, si una empresa energética financia capacitación técnica para jóvenes de la localidad, esos jóvenes pueden ser empleados calificados para la planta, reduciendo costos de reclutamiento y rotación –eso es valor compartido. Al mismo tiempo, se está promoviendo el desarrollo local sostenible al aumentar las capacidades de la población.
Así, los BSC son una manifestación concreta del valor compartido: alinean el éxito del proyecto con el progreso de la comunidad. Contribuyen además a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al abordar pobreza, educación, energía asequible, alianzas, etc., en el ámbito local.
Justicia energética
La justicia energética es un concepto emergente que busca garantizar la distribución justa de los beneficios y cargas de los sistemas energéticos, así como la participación inclusiva en las decisiones sobre energía. En la nueva legislación mexicana se incorpora este principio, enfatizando la reducción de la pobreza energética, el acceso equitativo a la energía limpia y la atención a grupos históricamente marginados.

Los BSC son una herramienta práctica para hacer realidad la justicia energética a nivel de proyecto: al compartir beneficios económicos con comunidades locales y al incluirlas en la planeación y vigilancia, se abordan los tres pilares de la justicia energética –distributivo, procedimental y de reconocimiento–.
Por ejemplo, un parque solar que destine parte de sus ingresos a mejorar el servicio eléctrico de las localidades vecinas y que consulta a los residentes en las decisiones, está diseminando equitativamente los beneficios de la transición energética y reconociendo a la comunidad como actor clave. En contraste, proyectos que ignoran a las comunidades o concentran todos los beneficios en la empresa suelen exacerbar la sensación de injusticia energética.
Por tanto, impulsar BSC robustos en cada proyecto contribuye a una transición energética más justa, donde las comunidades no sean solo las que soportan los impactos sino también copropietarias de los beneficios del progreso.
En síntesis, los BSC representan una convergencia entre la agenda de la empresa y la agenda social. No son caridad ni simple compensación, sino creación conjunta de valor y promoción de justicia. Integran principios de RSE, desarrollo sostenible y derechos humanos en una práctica concreta que, bien implementada, beneficia a todos los involucrados.
¿Cómo ayuda Área de Influencia Consultores en los BSC?
Implementar exitosamente Beneficios Sociales Compartidos puede ser un desafío complejo. Área de Influencia Consultores, con su experiencia en gestión social en el sector energético, puede ser un aliado clave para empresas, comunidades y autoridades que buscan maximizar el impacto positivo de los proyectos.

En particular, Área de Influencia Consultores ofrece apoyo especializado para identificar, diseñar y fortalecer los BSC a través de servicios como:
Diagnóstico social participativo
Identificamos a las partes interesadas del proyecto (comunidades locales, autoridades, grupos vulnerables) y levantamos información socioeconómica y cultural en campo. A través de diálogo comunitario, detectamos necesidades, intereses y potenciales co-beneficios, sentando la base para definir BSC pertinentes.
Facilitación de procesos de diálogo y consulta
Brindamos acompañamiento técnico en la relación empresa-comunidad. Facilitamos mesas de diálogo, talleres participativos y, en su caso, procesos de Consulta Previa, Libre e Informada, para que la comunidad exprese sus expectativas y negocie acuerdos de beneficio en un ambiente de confianza. Nuestra intervención neutral ayuda a alcanzar consensos duraderos y documentar claramente los compromisos asumidos por cada parte.
Diseño de la Estrategia de Beneficios Compartidos
Asesoramos en la formulación del Plan de Gestión Social del proyecto, integrando una Estrategia de BSC alineada con la normativa vigente (p. ej. asegurando el cumplimiento de la fracción IV del art. 208 del Reglamento) y con estándares internacionales. Esto incluye definir objetivos SMART, indicadores, cronogramas y presupuestos para cada iniciativa de beneficio.
Proponemos también las figuras jurídicas idóneas (fideicomiso, asociación, comité) para administrar los recursos de manera transparente y eficiente, acorde al contexto local.
Implementación y gestión colaborativa
Podemos administrar o co-ejecutar proyectos sociales en conjunto con la comunidad, asegurando las mejores prácticas en adquisiciones, equidad de género, enfoque intercultural y cuidado ambiental. También capacitamos a liderazgos comunitarios para que participen en la gestión de los BSC, fortaleciendo la gobernanza local del proceso.
Monitoreo, evaluación y mejora continua
Establecemos sistemas de monitoreo participativo donde la comunidad y la empresa den seguimiento al avance de los BSC. Realizamos evaluaciones periódicas del impacto social alcanzado, identificando lecciones aprendidas y áreas de mejora. Asimismo, facilitamos la rendición de cuentas a la comunidad mediante informes accesibles y espacios de retroalimentación, cumpliendo el principio de transparencia.
Gestión de riesgos y resolución de conflictos
Un programa sólido de BSC reduce significativamente los riesgos sociales, pero si surgieran desacuerdos o quejas, contamos con protocolos de mediación y manejo de mecanismos de queja para resolverlos de forma constructiva. Esto protege tanto a la comunidad como a la empresa, evitando escalamiento de conflictos.
En pocas palabras, Área de Influencia Consultores actúa como puente entre la comunidad y el desarrollador, asegurando que los Beneficios Sociales Compartidos se planifiquen estratégicamente, se implementen con éxito y generen resultados medibles.
Nuestro conocimiento del sector energético mexicano y de las dinámicas sociales locales nos permite potenciar los co-beneficios de cada proyecto y construir la confianza necesaria para su viabilidad a largo plazo.
¿Listo para fortalecer la dimensión social de tu proyecto energético?
Área de Influencia Consultores te acompaña en cada paso para crear e implementar Beneficios Sociales Compartidos que dejen huella positiva. Contáctanos y llevemos tu proyecto más allá del cumplimiento, hacia la creación de valor compartido.
En Suma
Los Beneficios Sociales Compartidos se han convertido en un elemento esencial para lograr que los proyectos energéticos –desde parques renovables hasta explotaciones de hidrocarburos– sean socialmente aceptables, ambientalmente sostenibles y genuinamente provechosos para México. A través de los BSC, las comunidades locales dejan de ser espectadoras pasivas para convertirse en socias del desarrollo, obteniendo una participación justa en las ganancias y mejoras que trae la inversión.
Se observó que cuando este enfoque se aplica con seriedad, mejora la calidad de vida local, impulsa economías regionales, fortalece derechos y crea un círculo de confianza: la comunidad apoya el proyecto porque ve resultados reales, y el proyecto prospera porque cuenta con el respaldo social necesario para operar sin conflictos.

La importancia de los BSC radica, ante todo, en que son un vehículo para la justicia social y energética. En contextos donde históricamente las comunidades solo enfrentaban los impactos negativos de los proyectos (desplazamientos, contaminación, cambios culturales) sin ver beneficios equivalentes, los BSC aportan equilibrio. Reparten de manera más equitativa los frutos del desarrollo energético, reduciendo brechas de desigualdad territorial.
Esto contribuye directamente a objetivos nacionales e internacionales de desarrollo sostenible, ya que comunidades con mejores servicios, educación, infraestructura y oportunidades económicas podrán salir más rápidamente de la pobreza y ser resilientes en el largo plazo.
Asimismo, los BSC elevan la probabilidad de éxito a largo plazo de los proyectos. Un proyecto con comunidades beneficiadas es un proyecto con menos probabilidades de enfrentar protestas, bloqueos o litigios. Por el contrario, tiende a generar orgullo local y sentido de corresponsabilidad. Diversos análisis señalan que los proyectos que involucran y empoderan tempranamente a la comunidad tienden a enfrentar menos oposición y retrasos, ahorrando incluso costos financieros significativos.
Conclusiones
En un sector como el energético, donde los plazos y la continuidad operativa son críticos, esto significa que los BSC no sólo son “lo correcto”, sino también una decisión inteligente de negocio.
Desde la perspectiva ambiental, unos BSC bien orientados pueden generar co-beneficios ambientales importantes: por ejemplo, reforestaciones comunitarias, proyectos de energías limpias para las localidades, protección de cuencas hídricas, etc., complementando las acciones de mitigación. Esto mejora el entorno local y refuerza la licencia social para operar con un entorno natural más saludable.
En conclusión, integrar los Beneficios Sociales Compartidos en la planificación y ejecución de los proyectos energéticos ya no es un extra opcional, sino una estrategia necesaria para alinear las inversiones con las expectativas de la sociedad mexicana del siglo XXI.
Las autoridades, por su parte, encuentran en los BSC un mecanismo para canalizar la inversión privada hacia metas de política pública (reducción de la pobreza energética, desarrollo regional, derechos de pueblos indígenas), lo cual multiplica el impacto positivo.
Los BSC representan una situación de ganar-ganar: las comunidades mejoran su calidad de vida y perciben justicia, las empresas reducen riesgos y consolidan su sustentabilidad a largo plazo, y el país en su conjunto avanza hacia una transición energética más inclusiva y justa.
En la medida en que más proyectos adopten este modelo de beneficio compartido, México podrá demostrar que el desarrollo energético puede –y debe– ir de la mano del desarrollo social. Invertir en las comunidades no es un costo, es la mejor inversión para asegurar un futuro donde energía y bienestar caminen juntos.
Referencias
Bazbaz Kuri, S. (2018). Protocolo de Actuación sobre Beneficios Sociales Compartidos de Proyectos Energéticos (ProBeSCo). Secretaría de Energía/BID.
Organización Internacional del Trabajo (2009). Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: Una guía sobre el Convenio núm. 169 de la OIT. OIT, Ginebra.
Secretaría de Energía (2025). Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. Artículos 208-211, DOF 03/10/2025.
Energy Insights (2025). Planeación Estratégica y Prevalencia del Estado: la nueva arquitectura del sector eléctrico mexicano. [Blog post]
Columbia Center on Sustainable Investment (2023). Community Benefit Sharing and Renewable Energy Projects: Policy Guidance for Governments. Resumen ejecutivo.
Beyond Fossil Fuels (2025). Renewable Energy Benefit Sharing: a win-win for climate and communities. Blog by D. Kutluay, 25 Feb 2025.
Porter, M. & Kramer, M. (2011). Creating Shared Value. Harvard Business Review, 89(1/2), 62-77.
Business & Human Rights Resource Centre (2022). ¿Qué significa Justicia Energética? Evento “Situación energética en América Latina: Honduras”.